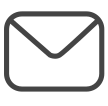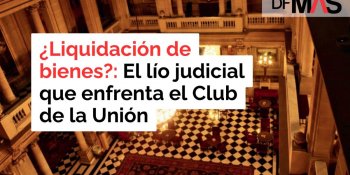Hablemos de
Hablemos de
El primer centro de musicografía braille en Chile

El primer centro de musicografía braille en Chile
Elena Valdenegro implementó en Chile un sistema de musicografía braille para que las personas no videntes puedan leer partituras.
-

Cuéntale a tus contactos
-

Recomiéndalo en tu red profesional
-

Cuéntale a todos
-

Cuéntale a tus amigos
-

envíalo por email
Durante sus estudios en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), hace más de 13 años, Elena Valdenegro se dio cuenta de las dificultades que presentaba la educación en Chile para poder enseñar música a las personas ciegas. Entonces comenzó a investigar qué soluciones existían en el mundo. Ahí conoció el método musicografía braille -muy utilizado en Argentina, España y Estados Unidos- que tiene por objetivo que las personas con discapacidad visual puedan comprender la información escrita en partituras y teoría musical.
Valdenegro decidió implementar el sistema en el país y transcribió tres libros de contenido musical que en una hoja muestra una impresión en tinta y la página equivalente en braille. Una de las estudiantes que ha aprendido con el método es la intérprete de canto popular, Camila Garrido, quien expresa que el método ha sido fundamental en su carrera porque "sin él hubiese sido muy difícil estudiar música".
Para lograrlo, Valdenegro contactó en 2015 a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y viajó a Madrid para conocer su experiencia con el sistema. Allá adquirió un software que le permitiría trabajarlo en Chile. Sin embargo, encontrar dónde utilizarlo no fue fácil. "Después de buscar en muchos lugares, me contacté con el Centro de Cartografía Táctil (CECAT) de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y aceptaron mi propuesta", relata. Fue la exdirectora del Centro, Alejandra Coll, quien aceptó el reto y así el centro se convirtió en el primero de Chile que desarrolla este sistema.
En 2016 Valdenegro se adjudicó un Fondart por un monto cercano a los $6 millones. Con esos recursos imprimió el primer libro titulado Adaptación de manuales de solfeo a musicografía braille. De ahí en adelante todo fue un éxito, dice. Consiguió quedarse con tres fondos de cultura (en 2016, 2018 y 2019) por $18 millones en total que le permitieron elaborar los dos materiales restantes: Método graduado para el aprendizaje inicial de musicografía aplicado a un repertorio de música chilena y Voces que tocan y cantan.
En el equipo también participaron el profesor de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, Cristian Sepúlveda y la profesora de música en situación de discapacidad visual Constanza Ceballos, quien además de revisar la correcta transcripción de las partituras al braille, considera "que es importante que los estudiantes ciegos puedan tener acceso a esta metodología, porque así ellos pueden tener una mayor conciencia de lo que están tocando".
Según Sepulveda, quien adaptó las temáticas de los libros, una de las cosas más importantes del método, es que "es fácil de usar porque cuenta con una página en tinta para los profesores que no saben braille y va acompañada de otra con la misma información en sistema braille para el estudiante".
El broche de oro
Pero Valdenegro quería ir por más. Necesitaba un espacio donde entregar el conocimiento a través de talleres y cursos para enseñar el método a personas no ciegas que quieran aprenderlo para educar a otros. A través de la Fundación IDAVA presentó un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social para crear una central pero no tuvo buenos resultados. Entonces recurrió a la Universidad Académica de Humanismo Cristiano (UAHC). La respuesta fue positiva.
El primer Centro de Musicografía Braille nacional abrirá a principios de 2021, si es que la pandemia no obliga a cambiar de planes. Norma Soto Jiménez, académica y coordinadora del Proyecto Interdisciplinar para el Desarrollo de las Artes Inclusivas (PRINDAI) de la UAHC, asegura que "estamos muy felices porque esta colaboración viene de alguna forma a dar soporte a la inquietud y motivación por abordar la temática de la accesibilidad a las artes que se han ido plasmando".
Para Jimmy Guerrero, profesor de batería y teoría de la Escuela Moderna de música la apertura del centro es "sumamente necesaria porque como país estamos muy atrasados". Y agrega: "El trabajo de Elena abre caminos para que sea cada vez más normal tener métodos para diferentes tipos de estudiantes. Esto sería genial tenerlo en los liceos, los colegios y obviamente en las instituciones superiores".