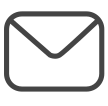Cultura
Cultura
Leila Guerriero, cronista argentina: “A Chile lo miro con un cariño que no es condescendiente”

Leila Guerriero, cronista argentina: “A Chile lo miro con un cariño que no es condescendiente”
Estuvo recién en Santiago para recibir un premio de la UDP por su libro "La llamada". En esta entrevista cuenta lo que, en estos años, ha visto y escrito sobre Latinoamérica. Mira con detalle a Argentina -dice que el Presidente Milei es interesante para un perfil largo- y a Chile, país que visita de manera frecuente desde hace dos décadas.
-

Cuéntale a tus contactos
-

Recomiéndalo en tu red profesional
-

Cuéntale a todos
-

Cuéntale a tus amigos
-

envíalo por email
Leila Guerriero (58) mueve las manos mientras habla. Como para dar énfasis a sus palabras o redondear una idea que lanza al aire. Siempre son movimientos suaves. “Las ciudades que más he visitado son Madrid y Santiago”, dice al comienzo de la entrevista, sentada en un salón de la casa central de la Universidad Diego Portales, institución que más tarde -este mismo viernes de fines de marzo- le entregaría el premio Cátedra Mujeres y Medios por su libro La llamada.
Sí, porque esas manos que ahora Leila mueve con elegancia, son también prolíficas para escribir. La cronista argentina, nacida en Junín pero que vive hace años en Buenos Aires, ha publicado más de una decena de libros de no ficción, además de editar revistas, escribir columnas de opinión y dictar talleres en distintas partes del planeta.
Que parta la conversación evocando a la capital chilena no es azar. Cuenta que hasta 2020 venía un promedio de seis veces por año, porque la invitaban a dar clases, conferencias, a presentar sus libros. Luego vino la pandemia, que puso todo en pausa. Se sumó la crisis de la industria de los medios, que puso fin a sus talleres y colaboraciones aquí. Retomó sus visitas a Santiago en 2024. Y con ganas: vino cuatro veces. Dice que acá tiene amigos y gente que quiere. “A Chile lo miro con cariño, pero un cariño que no es condescendiente, que es el que uno tiene cuando se siente parte de algo. Imagínate que empecé a venir acá asiduamente desde el 2004”, comenta.
Esta conexión con Chile se ha plasmado, por supuesto, en textos suyos que tienen que ver con este territorio y sus habitantes. Como un perfil notable que le hizo al antipoeta Nicanor Parra en Las Cruces en 2014 y que más tarde recopiló en su libro Plano americano. En una de sus inspiradas descripciones, Leila escribió: “El pelo de Nicanor Parra es de un blanco sulfúrico. Lleva la barba crecida, patillas largas. No tiene arrugas, sólo surcos en una cara que parece hecha con cosas de la tierra (rocas, ramas). Las manos bronceadas, sin manchas ni pliegues, como dos raíces pulidas por el agua. Los ojos, si frunce el ceño, son una fuerza del daño”.
El ombligo de Latinoamérica
- “Escribo para entender la complejidad del mundo”, has dicho. ¿Qué te entrega la escritura que ayuda al entendimiento?
- Escribir también es una manera de pensar. Es como si la escritura convocara al pensamiento de una forma más ordenada. Yo puedo estar mirando cosas en el mundo, aquí y allá, y la cabeza funciona como un borrador un poco caótico. De pronto algo se va armando ahí dentro y la escritura es la forma final de ponerle un sentido a todo eso. Ordena todo ese caos. La escritura es algo lento; yo al menos escribo con un ritmo más reposado, que no es el que tengo cuando hago otras cosas. Además, siempre publico lo que escribo, y eso te obliga también a la precisión.
- ¿Eso vale incluso para tus columnas de opinión, donde se supone uno es más libre y hay permiso para ser parcial?
- No creo que en una columna de opinión uno deba decir: “Esto es así porque lo pienso yo y punto”. Me parece que esa es una manera muy poco interesante, además de soberbia, de plantear las cosas.
"Yo puedo estar mirando cosas en el mundo, aquí y allá, y la cabeza funciona como un borrador un poco caótico. De pronto algo se va armando ahí dentro y la escritura es la forma final de ponerle un sentido a todo eso".
- Escribes de Latinoamérica y sus personajes. ¿Qué te ha permitido tu escritura entender de este pedazo del mundo?
- Siempre estuve muy atenta a la región y con mucha más intensidad desde que empecé a hacer la columna en El País en 2014. Va en la contratapa y no había habido antes otra persona latinoamericana en ese espacio. Entonces dije: “Este es el lugar para hablar de mi región”. No sé si eso me ha enseñado algo que no supiera, pero sí me he habituado a una mirada mucho más regional y menos local, menos provinciana. Tengo la sensación de que los medios de comunicación hace unos años eran precisamente menos ombliguistas, menos provincianos, con una mirada más sobre la región. Ahora es lo contrario.
- ¿Por qué?
- Creo que tiene que ver con esas mediciones que hacen los medios, las page views y eso. Dentro de lo que la gente más lee, creo que gana lo local. O sea, los argentinos está menos interesados en lo que hace Petro o Boric que en lo que hace Milei. Eso me parece malo, porque los medios tendrían que apostar a contarle a la gente cosas que no sean evidentes, que se enteren de algo que no sepan. Pero todo se ha vuelto muy ombliguista en los medios, como si el argentino viviera sólo en la Argentina, el uruguayo viviera sólo en Uruguay, el chileno sólo en Chile, y no en una región enorme con problemas en común y cosas muy diversas.
- Decías que escribir columnas en El País no te ha enseñado de Latinoamérica algo que no supieras. ¿Qué es lo que sabes?
- Que es la región más desigual del mundo, donde los ricos riquísimos tienen mucho más que el resto. Siempre remitimos al continente africano como el depositario de todos los males, pero nosotros estamos mucho peor en ese sentido, somos mucho más desiguales. He viajado a Ciudad de México, donde hay zonas tremendamente opulentas, o a zonas en Lima donde vas a casas de multimillonarios que tienen un pabellón destinado a obras de arte. Pero sales de allí, vas al centro y todo es sumamente humilde. En estos años he ido viendo esa desigualdad, la pobreza, los conflictos internos. Y a pesar de todo, los países funcionan, la gente va a trabajar con mayor o menor cantidad de pobres. No tienes que salir a la calle con un casco, un chaleco antibalas y un arma. Hay cosas que ocurren en países hiper civilizados como Estados Unidos; esas matanzas en los colegios, con disparadores enloquecidos. En nuestros países no suceden.
- No aún…
- Bueno, hay casos esporádicos. En Argentina hace muchos años, en Carmen de Patagones, un chico entró al colegio y disparó a sus compañeros. Pero no es lo común. Tampoco hay asesinos seriales, como en Estados Unidos que son casos atroces.
 Crédito foto: Magdalena Siedlecki
Crédito foto: Magdalena Siedlecki
¿Un perfil de Milei?
- Escribir sobre Argentina, historias distintas, de anónimos y de famosos, ¿qué te ha permitido entender de tu país?
- Entiendo cada una de las cosas de las que escribo, pero no es que eso me hace un panorama general. Es muy difícil captar eso que se podría llamar el ser nacional, y es algo de lo que descreo. Puedo entender de lo que he escrito: el pueblo patagónico en el que se mataron 12 chicos o la ambición de un bailarín de malambo, pero no tengo la intención de que haya un hilo conductor en todo eso. Está lleno de cosas, hay gente talentosa y gente siniestra. Es lo que pasa en todos los países. Entonces no sé a qué podríamos llamar identidad… ¡Imagínate que en Argentina somos 50 millones de habitantes! Yo no tengo ningunas ganas de saber eso.
- ¿Te gustaría perfilar al Presidente Milei?
- Me parece un personaje interesantísimo, no para escribir un libro, pero sí seguramente para un perfil largo. Es una persona que puede parecer fácil de leer y no es así; es una personalidad muy compleja, muy enrevesada. Hay muchos síntomas a la vista de que es así. La iracundia, la relación con su familia, su misma trayectoria, la de un tipo dejado de lado en el colegio, arquero de un equipo de fútbol, economista sin mucho brillo. Me interesé en él desde que era panelista de televisión. No podía comprender que estuviera ahí, pero veía que la gente no lo tomaba en serio. Por supuesto lejos estaba de mí la idea de que pudiera llegar a ser Presidente, me parecía un disparate.
- Pero lo logró…
- Tuvo la inteligencia de recoger un discurso soterrado, lleno de violencia, de racismo, de discriminación, de odio. Encontró en el país ese discurso que mucha gente tenía oculto y de pronto hubo el permiso para que saliera a la luz. Lo que nadie se preguntó ni veo que se esté preguntando aún es cómo se forjó ese discurso, que estaba ahí y nadie supo verlo. ¿Qué ira, qué resentimientos, qué necesidades no atendidas por los gobiernos anteriores generaron todo eso? ¿Qué no estuvieron mirando los gobernantes de una enorme masa de gente que necesitaba cosas que no eran las que les estaban dando?
"(Milei) tuvo la inteligencia de recoger un discurso soterrado, lleno de violencia, de racismo, de discriminación, de odio. Encontró en el país ese discurso que mucha gente tenía oculto y de pronto hubo el permiso para que saliera a la luz".
- ¿Es una posibilidad real que escribas largo de Milei?
- No he hecho nada para eso. Podría por supuesto hacer esfuerzos para lograrlo, pero no creo que él me dé el acceso que necesito.
- Tus perfiles requieren tiempo, desembarcar profundo en el personaje...
- Sí. Es una persona con la que yo, como ciudadana, no estoy de acuerdo, pero mi trabajo como periodista tiene que ir más allá de mi acuerdo o mi desacuerdo. Hay que hacer el esfuerzo de preguntar y de tratar de ver y entender ese ecosistema, esa cabeza. Y eso no lo veo posible; estoy segura de que me daría una entrevista de media hora y chau, vete a tu casa. Para eso, prefiero no hacerlo.
- El año pasado Martín Caparrós escribió de él en clave ficción; y Jon Lee Anderson lo perfiló en The New Yorker. Pero claro, se notaba alguien muy blindado.
- Bueno, todos los primeros mandatarios son de difícil acceso. Si quieres hacer un perfil, no sé, de Pedro Sánchez, no creo que el tipo te diga “sí, venga todas las veces que quiera a mi casa”. O sea, tampoco es algo que le podemos colgar sólo a Milei. Macri, Cristina Fernández de Kirchner también me parecen personas complejas, interesantes.
- ¿Nunca has perfilado largo a un Presidente?
- Nunca.
- ¿Y hay algún otro argentino del que te gustaría escribir?
- No, no. Yo no junto figuritas en ese sentido. Lo que a mí me interesa sólo me interesa a mí y no lo estoy contando por ahí. Lo guardo para pensar yo en el tema y no tener cien millones de personas que me digan qué hacer, con quién hablar. Eso es una pesadilla. Lo evito hace años, porque en algún momento lo compartí y me volví loca.
Chile asustado
Leila cuenta que en Chile le ha tocado ser testigo directo de hitos importantes. Estaba aquí cuando en 2010 quedaron atrapados los 33 mineros en la mina San José. También cuando los rescataron 69 días después. En 2015 estaba en Santiago para presentar uno de sus libros cuando nuestro país ganó la Copa América, tras vencer justamente a Argentina. Y cuando se produjo el estallido social, en 2019, ella estaba dando talleres en un diario en Vitacura y le tocó ver cómo todo se remecía.
- Estuviste cuatro años sin venir a Chile. ¿Seguías a la distancia lo que pasaba aquí?
- Seguí con mucho interés el proceso de los intentos de modificación de la Constitución, ambos fallidos. Los lamentables asuntos que se produjeron la primera vez uno los veía de afuera y decía: “Eso no iba a salir bien”. Y salió muy mal. Más allá de las buenas voluntades, estaba mal armado.
- ¿Y qué país encontraste cuando regresaste el año pasado?
- Me llamó mucho la atención la preocupación enorme por el tema de la seguridad. No lo había escuchado las veces anteriores. La gente se quejaba de eso, lo escuché de las personas que quiero y conozco aquí y que están muy lejos de ser racistas, prejuiciosas o que se van a asustar porque viene un tipo con tatuajes por la calle. Pero me llamó la atención eso, recibir advertencias de no cruzar a tal hora un parque, cuando yo en Santiago caminaba sin problemas a cualquier hora, por cualquier sitio. Antes hablábamos aquí de la gratuidad de la educación, del lucro… Ahora la conversación cambió.
"Me llamó la atención eso, recibir advertencias de no cruzar a tal hora un parque, cuando yo en Santiago caminaba sin problemas a cualquier hora, por cualquier sitio. Antes hablábamos aquí de la gratuidad de la educación, del lucro… Ahora la conversación cambió".
- Hay más delitos; y también delitos que antes no existían…
- Sí, sí.
- ¿Algo más que te llamó la atención?
- Sí. Otra cosa fuerte es una cierta decepción. Siento que había mucha expectativa con el gobierno de Boric y eso yo no puedo juzgarlo, pero es lo que escuché en la conversación de la gente.
- ¿Te interesa un perfil de Boric?
- Lo mismo que te decía de todos los primeros mandatarios… Ya la carrera política me parece una cosa extrañísima. ¿Por qué un sujeto quiere gobernar un país? Ahí hay algo interesante para ver, una pulsión.
- Jon Lee Anderson, buscando eso, acompañó a Boric en sus primeros días tras asumir la presidencia en 2022 y escribió sobre él.
- Claro, es que Jon Lee es bárbaro. No sé cómo hace. Lo ves hablar con una periodista siria y sabe todo de la historia de Siria. Habla con un tipo de Sudáfrica y sabe todo de ese país. O del Congo, o de Namibia. Bueno, por algo pasa 10 minutos en su casa de Inglaterra; y el resto del tiempo en el mundo. Yo no podría. Realmente tiene una mirada que yo no tengo, muy global, muy planetaria.
La memoria
La llamada tiene 430 páginas y cuenta la historia de Silvia Labayru, quien a los 20 años -militante de izquierda, embarazada de cinco meses- fue detenida por la dictadura militar argentina. Sufrió el horror mientras estuvo presa en la Escuela de Mecánica de la Armada. Luego se exilió en Madrid, donde inició un proceso de revisión crítica de su pasado, lo cual le valió el repudio de sus antiguos pares. La llamaron traidora.
- La memoria está muy presente en éste y otros libros tuyos. ¿Cuál es tu relación con ella?
- Para mí, la memoria es un tema fundamental, estremecedor diría. Veo que cada vez más ocurre, de manera perversa sobre todo en algunos círculos de poder, que la gente olvida lo que pasó, ya que el discurso del presente genera realidad y borra lo que lo que pasó. Eso es aterrador. Es como en 1984 de Orwell, el Ministerio de la Verdad: hoy un país está en guerra con este y cuando se amigan, borran todo… Además, yo tengo una memoria acerada y sé que no puedo aprovecharme de eso para echar en cara, porque es la peor manera de tener una conversación con alguien cercano; me parece horrible.
- ¿Y entonces?
- Cuando alguien me dice algo errado, yo sé positivamente que eso fue de otra manera. Trato de escribir esas cosas. Si las leen cuatro personas, no me importa. La memoria es para mí una cosa imprescindible, como el aire. Una persona que no tiene memoria es alguien que no tiene registro, no tiene pasado, no viene de ninguna parte. Por eso me parece importante el trabajo con las memorias que se hace en los países.
 Crédito: Pablo José Rey
Crédito: Pablo José Rey
- La llamada lleva 14 ediciones, ha sido traducido, sigue en la conversación. ¿Cuánto demoras en soltar un libro para que venga otro?, ¿lo haces rápido?
- Sí y no. Cuando termino y entrego un libro, todo lo que sigue después ya lo veo como una cosa que pasó hace mucho tiempo y me resulta incluso farragoso ocuparme de eso, lo hago con cierta pereza. Y me desentiendo de si le va bien o mal. Pero también es cierto que después de escribir un libro queda una especie de vacío que dura mucho tiempo. Un poco como estar en una nebulosa, te cuesta volver a sentirte con todas tus capacidades de mirar y narrar. La vida se apaga un poco.
EEUU fuera del radar
- ¿Por qué escribes tan poco de Estados Unidos?
- No es que no me interesase, de hecho soy una persona que lo que más consumo en la vida es literatura norteamericana. Pero me pasa que no tengo un conocimiento desde adentro en algunas cosas y lo que puedo decir es más o menos lo que ya veo a nivel público. Es un país en el que, al contrario de lo que me pasa con los países latinoamericanos, he estado muy pocas veces. La semana que viene voy a Princeton a dar clases, pero la vez anterior que estuve en Estados Unidos fue en 2021. A pesar de que conozco de su vida y su cultura a través de los libros, me parece que es como un continente. Es como escribir sobre la India.
Leila cuenta que es parte del jurado en un premio internacional de crónicas llamado True Story Award, que se da todos los años. Llegan textos de distintos países, escritos en sus idiomas originales, y que se traducen al inglés para ser evaluados. “Yo estoy azorada con los artículos que vienen de China y de Rusia. Son universos que tú dices: ¿de verdad esto está pasando? Son artículos estupendos, pero unos mundos inverosímiles. Los sistemas de relación entre las personas, los adolescentes y las tecnologías, los mundos sumergidos, la obediencia, las castas. Habría que invertir mucho tiempo para entender y escribir algo decente sobre una realidad tan marciana”.